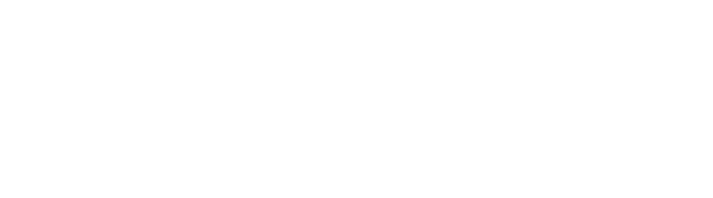Era inicios de septiembre de 1978. Gobernaba el país el general EP Francisco Morales Bermúdez, quien -para facilitar el retorno de la democracia- después de una década de gobierno militar, había convocado a una Asamblea Constituyente que cambiaría las reglas de juego fundacionales de la república.
Presidía la Asamblea Constituyente, con una mayoría aprista, el líder Víctor Raúl Haya de la Torre. Octogenario, obeso y lento, pero aún avispado, el jefe histórico del Apra ejercía por primera vez un cargo público.
Por casualidades de la vida, yo era un joven dirigente del sindicato de periodistas del diario La Crónica, que junto con el vespertino La Tercera y el diario oficial El Peruano, constituían los principales productos de la empresa estatal Editora Perú.
Dicho sindicato venía gestionando su reconocimiento oficial y el derecho a negociar un pliego de reclamos, pese a la indiferencia de la empresa y del gobierno. Por entonces, los periodistas, un sindicato de empleados administrativos y el sindicato obrero de El Peruano, un antiguo y sólido gremio, nos unimos para que se dieran mejoras remunerativas y de condiciones de trabajo.
Parte de la estrategia era llamar la atención. Editora Perú negaba el diálogo, minusvaloraba la relevancia de nuestra queja, y ocultaba al Gobierno no sólo cierto desmanejo en sus recursos sino los acallados problemas laborales. Por eso, los trabajadores decidimos salir a las calles y hacer actos públicos que se convirtieran en noticia.
La tribuna del reclamo. Uno de esos actos fue la sigilosa y audaz ocupación de la tribuna de prensa del hemiciclo del Congreso mientras sesionaba la Constituyente. Una docena de periodistas, entre ellos un par de aguerridas damas, ocupamos gradualmente la tribuna de prensa y de improviso levantamos nuestras pancartas y letreros denunciando la situación de no reconocimiento y la falta de diálogo en Editora Perú.
El hecho tomó a todos por sorpresa. La mayoría de constituyentes se mantuvo en quieta expectativa y pidió un receso, al que accedió un incomodado Haya. Los apristas se rasgaron las vestiduras, y clamaron represión pensando que era una ofensa contra su líder. La pacífica protesta derivó en golpes de parte de unos cuantos “búfalos”, disciplinarios apristas, que bien al traje y a la corbata, sacaron a lucir su entraña violentista. Nos sacaron a empellones, destrozaron nuestras pancartas, y nos conducían hacia la salida, cuando algunos miembros de la Mesa Directiva pidieron sesionar y escucharnos.
Unos minutos después, un par de dirigentes de los periodistas, fuimos conducidos a conversar con el presidente de la Asamblea en su despacho. En medio de apretujones y del griterío, lograron ingresarnos a la sala. Estaba llena de gente, la mayoría era de la Mesa Directiva que incluía algún representante del PPC y de la izquierda.
Me pidieron que explicara la situación. Todos estaban de pie, y Haya de la Torre me hizo un gesto para que me acercara, quizá para calibrar mis intenciones muy de cerca. Conté los hechos: no se reconocía al sindicato, no aceptaban negociar un pliego, no teníamos aumentos desde hace tres años y nos amenazaban con un fuerte recorte de personal.
De ahí, surgieron muchas voces en un debate desordenado; confusamente se habló de que la empresa nos abriera el diálogo, otros pidieron que se nos detenga y sancione por haber “mancillado la majestad de la Asamblea”, por ahí alguien insinuó que tal vez habíamos dejado una bomba; curiosamente un dirigente aprista dijo que se trataba de un sindicato, y su partido siempre estaba a favor de las reinvindicaciones de trabajo, además éramos periodistas. Ese último énfasis enfrió momentáneamente la sesión.
Haya parecía confundido. Miraba a los presentes como buscando una propuesta viable. Al ver al frente mío al dirigente aprista Andrés Townsend, quien junto con Armando Villanueva encarnaba dos tendencias opuestas en el aprismo, se me ocurrió que sería bueno escuchar su opinión. Lo veía sereno. Así que pedí su consejo. Pronto me di cuenta que había cometido un error.
No me percaté que Haya había dado dos pasos hacia mí, movido por una reacción hepática, hasta que sentí un golpe de su barriga en mi costado, que me hizo retroceder. Me pareció que no pudo contener su movimiento. “!Yo soy el presidente!” chilló, mientras mascullaba un carajo por lo bajo. A pocos centímetros de mi cara, me clavó sus ojos acuosos y sentí el desahogo de su fatigado aliento. Me eché para atrás y asentí, mientras de reojo veía la cara seria y con leve sonrisa sarcástica de Townsend.
Recuerdo vagamente que siguió un silencio, y al cabo, creo haberle dicho al presidente de la Constituyente que asumiera nuestro caso, que se interese por nosotros. Haya regresó hacia su escritorio y se sentó. Dijo que nos recibiría al día siguiente, como a las once de la mañana. Todos aprobaron la idea con simples gestos. Sentí, entonces, que alguien me tomaba por el brazo y me acompañaba hacia la puerta. Era el constituyente de izquierda Javier Diez Canseco, quien me dijo: “Si no te acompaño, te van a hacer apanado a la salida; tu gente ya ha salido con otros representantes”.
Efectivamente, en el Hall de los Pasos Perdidos, había un grupo de disciplinarios con sangre en los ojos que nos miraba con tensión y farfullaba, mientras Diez Canseco y yo salíamos con paso apurado hacia el estacionamiento. Tuvo la gentileza de llevarme hasta el Parque Universitario en su pequeño vehículo Mini Minor. Mientras me hacía algunas preguntas, conducía ligero, sin hacer notar la dificultad de su pierna artificial. Días después publicaría una crónica del hecho en un semanario que dirigía, mientras el resto de la prensa nacional apenas si mencionaba la interrupción de la Asamblea.
¿Son comunistas? Al día siguiente tuve reunión con mi grupo que nos encargó que se diera el diálogo. Ya habíamos logrado algo de atención. A la hora prevista, unos cuantos dirigentes tuvimos acceso al despacho de Haya de la Torre. Él estaba de mejor ánimo, posiblemente más descansado. Me hizo unas cuantas preguntas. Su principal preocupación era: ¿ustedes no son comunistas, no? Al decirle que éramos profesionales que trabajábamos para el Estado, sin bandera ideológica, se tranquilizó.
Pidió una llamada al general que presidía el SINACOSO, o sistema nacional de comunicación, que era el aparato de gobierno que controlaba los medios de comunicación del Estado. Le explicó que estábamos reclamando salarios justos. “Abran el diálogo”, le dijo casi alzando su voz gastada. Al momento colgó y me dijo, que nos iban a llamar. Nos despedimos con un apretón de manos.
Las negociaciones se dieron, en efecto. Conseguimos que se reconociera el sindicato y que al final se aprobara un pliego de reclamos. Pero el costo fue alto. Un centenar de trabajadores tuvimos que abandonar la empresa. Mal que bien, el gobierno había dado una norma para pagar ceses con ciertos beneficios. Y la aplicaron en Editora Perú.
Nunca más pude ver al viejo líder y fundador del Apra. Después de su experiencia en la Constituyente se retiró a su casa, Villa Mercedes, en la carretera central, donde falleció lejos del mundanal ruido.