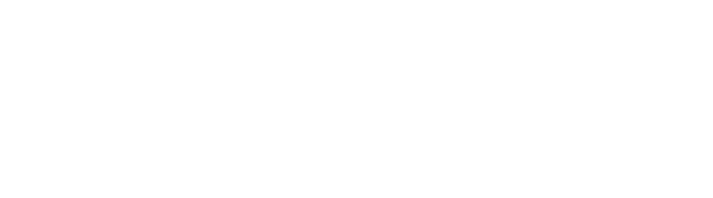Siempre damos por hecho que la lectura es un arte o capacidad muy natural. Casi todo el mundo lee algo todos los días. Obviamos que leer es una maravilla, un acto milagroso y exclusivo del ser humano.
También olvidamos lo trabajoso que fue en nuestra infancia el aprendizaje de la lectura y de la escritura que para algunos dejó más de un trauma. Nuestros abuelos y nosotros mismos fuimos alfabetizados bajo el lema «la letra con sangre entra». Con mis antiguos compañeros de colegio religioso, todavía comentamos los cocachos educativos, el golpe en las manos con la palmeta de chonta, o los jalones de las patillas como medida disciplinaria.
Y a veces creemos que nuestra capacidad para leer nos vino de fábrica, desde el inicio de la humanidad, con el cableado neuronal del primer hombre. Pero el científico francés Stanislas Dehaene 1 nos recuerda que eso es imposible.
Su razonamiento es sencillo. El cerebro humano data de hace unos 200 mil años, pero la escritura se registra recién hace unos 6 mil años. Ni el Homo Sapiens pensó que leería alguna vez, pero cuando lo necesitó, el cerebro le funcionó. Entonces, cobra fuerza su tesis de que nuestra capacidad para leer es producto del uso de circuitos neuronales anteriores, o sea, nuestro cerebro ha reciclado órganos que ya desarrollaba para sobrevivir.
¿Cómo leemos? Compartimos la ironía de Dehaene cuando dice que nuestros ojos son un mal escaner y que nuestro cerebro se recursea utilizando muchos circuitos y pliegues neuronales para lograr esa hazaña. El ingreso de la información visual de las letras es retenida y procesada en un centro denominado «caja de letras» o buzón de palabras, ubicado en la parte témporo-occipital izquierda del cerebro.
Nuestros ojos tienen muchas restricciones naturales para leer. Por eso es que leemos por tramos (o sacadas), por golpes de vista sobre cada línea escrita, procurando mantener un foco central y obviando las letras que están a los márgenes. Aparte del problema inicial de nuestra vista mal diseñada para leer, está el subsecuente problema de comprender. Para lo cual —después de milenios de evolución—nuestro cerebro tiene dos rutas: la ruta fonológica y la ruta léxica.
Es decir, en nuestra cabeza tratamos de relacionar rápidamente las letras y palabras escritas con los sonidos asociados a cómo las hablamos, por un lado. Y por el otro, procuramos reconocer directamente lo escrito yendo a su significado. Lo curioso es que nuestro cerebro usa ambas rutas a la vez para cumplir con el objetivo de leer.
Cuando leemos, nuestra vista escanea una palabra y la reporta al buzón de palabras; de ahí seguirá un proceso por el cual se descompone la palabra en unidades útiles, como las sílabas y luego las letras de modo independiente; se identificará así lo escrito pasando los filtros de si es en mayúsculas o minúsculas, en cursiva o en negrita, en letras a mano o de impresora.
Después seguirá el reconocimiento de su significado, superando las vallas de palabras con escritura o pronunciación parecida (valla, vaya; vacilo o bacilo). Y para eso nuestras neuronas emplearán diversos medios como una lectura intuitiva, que completa o anticipa el entendimiento no solo de las palabras sino del contexto en el que se usan. Por eso, si hay un texto en el que faltan vocales o consonantes, nuestra mente igual entenderá lo que se quiso decir.
Así la palabra pasará después a relacionarse con los diccionarios mentales, con la memoria léxica y fonológica que verán si la palabra tiene varios significados, si encaja en un orden gramatical (sustantivo, adjetivo, verbo) y si en el texto que leemos tiene algún rasgo particular.
La palabra ya identificada se asociará a su significado; no sólo a su sentido literal, sino a lo que representa para nosotros basado en nuestras experiencias o circunstancias. Por ejemplo, lo que significan los términos: adiós, silencio, satisfacción.
¿Para qué leemos? Desde los albores de la escritura, los signos fueron un alivio para nuestra memoria, y con la invención del libro fue el despertar de la cultura universal. Leemos para saber; para mantener vivo nuestro intelecto, para acrecentar nuestro conocimiento. Leemos para entretenernos, por placer.
La lectura siempre ha sido valorada, hasta los tiempos actuales cuando la educación prácticamente desalienta al lector. En los siglos del medioevo, leer era un arte culto, y para quienes tenían mala vista, era imperioso usar lentes.
Tener un libro a la mano, en cualquier formato, y usar lentes, era una señal de estatus. Los doctos y eruditos personajes de la ciencia y de la religión se retrataban con tomos y con gafas. La reina consorte de Francia e Inglaterra, Leonor de Aquitania, allá por el siglo XIII, mandó que en su tumba -en la abadía de Fontevrault– se la retratara con una escultura de cuerpo entero, echada, leyendo un libro. Se dice que, pese a los chismes sobre su carácter, era una amante y promotora de la cultura.
Muchos célebres autores tenían miopía o sufrieron de ceguera, como Unamuno, Rabindranath Tagore, James Joyce, el escritor argentino Jorge Luis Borges. Cuando ya estaba ciego, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en 1955. Ya no podía leer cuando le concedieron el reino de los libros, apunta Manguel 2. Por eso el poeta escribió: «Nadie rebaje a lágrimas o reproche / esta declaración de la maestría/ de Dios, que con magnífica ironía/ me dio a la vez los libros y la noche».
En lo personal, he agotado mi vista leyendo todo lo que he podido. Hace poco me operé de un ojo y pronto iré por la intervención del otro ojo con un lente intraocular. La medicina actual nos lo permite. Apuesto por esa solución, pues estoy convencido de que aun tengo por descubrir muchos mundos, placeres y sueños, leyendo.
Notas:
1.- DEHAENE, Stanislas, 2014, El Cerebro lector, últimas noticias de las neurociencias sobre la lectura, la enseñanza, el aprendizaje y la dislexia. Siglo XXI Editores, Argentina.
2.- MANGUEL, Alberto, Una historia de la lectura,1999, editorial Norma, Colombia. Véase páginas 202 y 380.
Imagen: original tomado de TheConversation.com