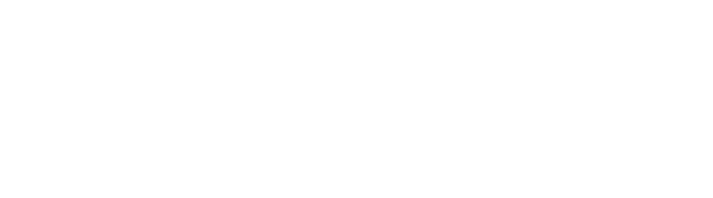Por Sebastián Oviedo *
Cuando todavía me encontraba en la universidad, Natalia Torres, psicoanalista y estimada maestra, publicó su libro “La escena paterna. Dramaturgia y psicoanálisis”, en el cual estudia el retrato de la paternidad en obras teatrales nacionales. El texto explica que el arte no es más que un reflejo del imaginario social y el inconsciente colectivo y concluye que la visión del padre en el Perú está marcada por la ausencia y el antagonismo (este último lo dejaremos de lado por hoy, puesto que merece un artículo aparte). Si bien se trata de un análisis de hace más de una década, creo que la descripción que hace de la figura del padre sigue increíblemente vigente y es clave para entender la dificultad para gobernar (y dejarse gobernar) en nuestro país.
El papel del padre está íntimamente vinculado con la noción de la autoridad. Si bien, el rol de imponer las reglas y efectuar el castigo no es ajeno a las madres, es el padre quien suele decidir en última instancia y quien aplica el castigo severo en los hogares conservadores. Habrá por ahí hijos ya crecidos que recordarán con cierta comicidad la época en la que su madre les demostraba su destreza en las artes marciales con chancleta, pero ninguno que recuerde con ligereza el correazo paterno. Si bien, inculcar disciplina y límites es una responsabilidad compartida entre ambos progenitores, subsisten roles simbólicos diferenciados: típicamente, la madre nutre y cuida, mientras que el padre, provee y encamina.
El drama empieza porque, como señalaba Torres, “Los padres sienten la vida familiar asfixiante y terminan abandonándola más tarde o más temprano…”. Y resulta que la ausencia de figuras de autoridad lleva al desacato y, posteriormente, al desentendimiento y resentimiento con el orden y contrato social.
No es de sorprender, entonces, que, en la tierra de los padres fantasma, el pendejo sea rey. ¿Cómo podemos pedirle al energúmeno de turno, que maneja como si no existieran semáforos, que cumpla con las normas de tránsito si los profesores violan a sus alumnas, los policías se venden por 10 lucas y los congresistas cambian de principios (y de alianza política) más rápido de lo que cambian de ropa?
La triste realidad es que la crisis política que atravesamos no es culpa entera de los políticos, sino un síntoma de una sociedad en la que por décadas la silla del patriarca ha permanecido vacía. Y, de la misma forma que el salón de clases se vuelve el epicentro de la anarquía en la ausencia del profesor, nuestro congreso y demás organismos públicos han terminado en las manos de los descontrolados niños salvajes. No es ninguna casualidad que nuestras “autoridades”, con lamentable frecuencia, muestren conductas terriblemente infantiles. No recuerdo época en la que los debates del congreso fueran intelectualmente superiores a las rencillas de alumnos de primaria.
Una de las grandes secuelas del abandono es la paranoia. Quienes experimentaron fuertes ausencias en su vida, tienden a ver con angustia las promesas de lealtad; pues les cuesta creer que no los van a volver a abandonar. Es así que suelen obstaculizar el camino (a veces inconscientemente) de quienes desean acercarse a ellos, solo para probarse a sí mismos que los otros siempre les iban a fallar. Se trata de un ciclo de fantasías fatalistas autocumplidas que se repite cada vez que un incauto les extiende la mano. Algo similar podríamos vislumbrar en el gobierno. Cada vez que alguien quiere ocupar el puesto de máximo mandatario, empiezan los gritos de vacancia desde el pueblo, el congreso o ambos. Una voz persistente que dice “tú no eres mi papá” sale de los huérfanos desbordados, esos mismos que piden que alguien imponga disciplina y ordene la casa, mientras ellos mismos la desordenan y le prenden fuego.
Para nuestra suerte, no todos los hijos abandonados terminan a la deriva. Muchos terminan asumiendo las responsabilidades de las que su progenitor prófugo se desentendió. Quizás sea ese el camino: dejar de esperar que las autoridades sean dignas para nosotros poner de nuestra parte. Como ciudadanos debemos trabajar por convertirnos en personas que respeten las leyes y que no sean cómplices de su agravio. No me extrañaría ver que cuando más peruanos asumamos nuestras obligaciones (incluyendo las parentales), pudiéramos exigir un mayor estándar de conducta en nuestras autoridades y retomar la tan ansiada estabilidad.
(*) Psicólogo, docente en la facultad de Comunicación UPC.