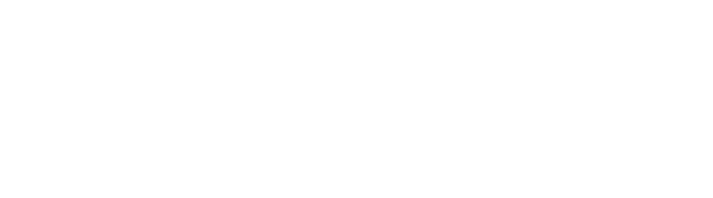Aquí va una reflexión sobre la presencia del otro y de los otros en plural, que tienen fuerte influencia en nuestras vidas, a veces de manera encubierta y silenciosa, pero que dan forma a nuestra propia identidad.
La Epopeya de Gilgamesh está considera la primera narración de nuestra humanidad. Escrita en tablillas de arcilla hace 3700 años, durmió durante siglos bajo las arenas de Mesopotamia, hasta que fue descubierta y valorada. La primera pieza de la literatura, que mezcla lo poético, la fábula y la novela de aventura.
Sorprende que ahí se plasman antiguas y esotéricas leyendas y mitos, como la bella y la bestia, la búsqueda de la fuente de la vida, el diluvio universal, la lucha entre la barbarie y la civilización, las relaciones homosexuales, la aventura épica, etc. Pero también ahí – en un texto de hace milenios– se valora la diversidad humana, la relación con el extraño, con el otro.
Es la historia de Gilgamesh, el rey de Uruk, quien era un gigante déspota y que logró capturar por curiosidad a Éndiku, un gigante bárbaro (el primer Tarzan), con el que traba cercana relación. A la muerte de Éndiku, Gilgamesh atraviesa una etapa de profunda depresión y soledad, que lo empuja a buscar la inmortalidad y la comprensión de la vida. Termina convirtiéndose en el otro, en el bárbaro que despreciaba. Y asume la relevancia de valorar al prójimo, puesto que sin los demás no hay progreso posible (1).
Pues bien, el otro siempre ha existido y es el que condiciona no solo nuestra existencia sino la propia identidad. Somos alguien solo en términos relativos respecto a los demás. Somos altos, bajos, cultos o ignorantes, ricos o pobres, siempre con relación a otros. Además, desde que venimos al mundo somos insuficientes y requerimos de los otros para seguir adelante.
Pero, en algún momento de la historia reciente, el otro y la otredad –entendida como la oposición al otro masivo y diferente, o caracterizado por alguna singularidad–, han cobrado mayor fuerza y definen la agenda pública, las políticas nacionales, los movimientos sociales, las fobias masivas, las pasiones por las estrellas. Lo más destacable: dan forma a nuestra identidad social.
Los otros ejercen muchas veces callada influencia. Porque somos alguien con sentido de pertenencia a una patria, a una región; porque nos define nuestra afinidad a ciertas costumbres, a una gastronomía o a un tipo de aspiraciones de progreso. O porque nuestro perfil es nítido solo en el contraste con lo que no queremos ser, con lo que desconocemos o rechazamos. Somos hinchas o fanáticos de ciertos artistas y de un equipo deportivo, pero no de sus rivales; y frecuentamos con gusto ciertos ambientes y lugares sociales y no otros, porque allá están los demás.
El otro estimula lo mejor y lo peor de nuestra humanidad y moviliza a la sociedad. Hoy nos rodean la interacción sin fronteras, el fanatismo global por artistas y deportistas, los prejuicios sobre los enemigos y los extraños, sea por cuestiones raciales o de religión. La relación con los otros estimula asesinos asolapados como la depresión, la obesidad, la bulimia y el acoso. Pero también la solidaridad, la compasión, y el sentimiento de que con los demás seres vivos somos uno en esta poblada tierra.
En todo tiempo convivimos con grupos, clases, y poblaciones, que son nuestros referentes por afinidad o por contraste. Antes, la otredad recíproca eran los civilizados y los bárbaros, los moros y cristianos; después los del Este y los del Oeste, o si se prefiere, imperialistas americanos contra rusos totalitarios; más tarde desarrollados y subdesarrollados. La otredad confronta hoy a los nativos de un territorio y a los migrantes, a los conversos y a los herejes.
Incluso dentro de una misma nación, se distinguen los tradicionalistas unitarios versus los separatistas, los capitalinos y los provincianos, los conservadores contra los emergentes. Y las generaciones se dividen entre los nativos digitales, como los millenials y los migrantes digitales que sufren el choque tecnológico. En cualquier parte del mundo ciertos grupos poblacionales son una otredad inquietante para otros.
Cuando tengo la oportunidad de discutir el tema con mis alumnos, refiriéndonos al Perú, siempre surgen menciones a otredades nacionales: costeños y serranos; cholos (la choledad) pitucos, y criollos; chinos, negros y ponjas; y respecto a otredades del pasado que aún influyen aparecen: incas, chilenos, españoles y gringos. Es decir, reconocemos la diversidad, aunque no siempre los valoramos en su integridad.
En estos tiempos de posiciones rabiosas, de insultos y marcadas diferencias, es evidente que debemos reconocer a todos los que nos rodean, quienes –se quiera o no– moldean nuestra propia identidad. Somos lo que somos, porque los demás existen y nos conforman.
I).- Estos comentarios están basados en un libro que estoy por publicar relativo a las crisis en las organizaciones.
1.- Véase, Mitchell, Stephen, Gilgamesh, 2010, segunda edición, Alianza Editorial, Madrid. Un análisis del tema en Alberto Manguel, La ciudad de las palabras. Mentiras políticas, verdades literarias, 2010; 134, RBA Libros S.A., Barcelona.
Foto: Urban/Wikipedia, escultura aparente del rey de Uruk.